El recuerdo del encuentro primitivo con Dios
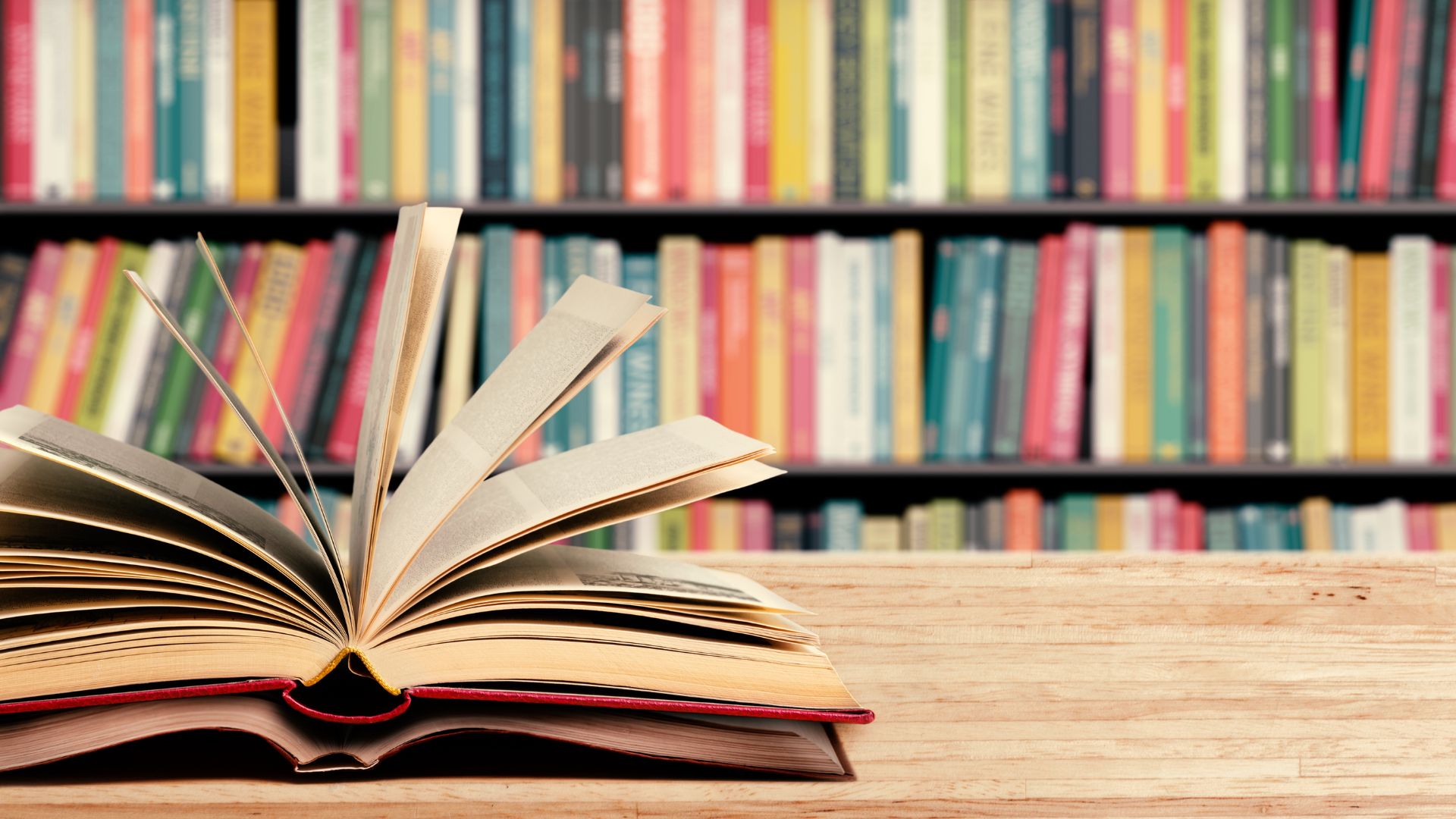
Una reflexión a partir del libro La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexiévich
El Día del Libro nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre el poder transformador que tienen las palabras y las historias. En este contexto, quisiera destacar a Svetlana Alexiévich, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015, periodista y escritora bielorrusa, cuya obra ha sido dedicada en gran medida a documentar las vivencias de hombres y mujeres que atravesaron las calamidades del régimen soviético. En sus libros, entre ellos Voces de Chernóbil, aborda temas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y el desastre nuclear de Chernóbil. Sin embargo, una de sus obras más significativas es, desde mi punto de vista, La guerra no tiene rostro de mujer. En esta obra, Alexiévich lleva a cabo una crónica de las experiencias de las mujeres en la guerra, como combatientes, enfermeras o madres, así como hermanas, esposas y ciudadanas de un mundo devastado por la violencia. Su premisa principal es que, en la historia de las guerras, siempre se han contado las historias de los hombres, mientras que las de las mujeres han quedado relegadas al olvido e incluso oscurecidas. A través de relatos sobrecogedores de inhumanidad, la escritora ilumina aspectos profundos de la experiencia humana, como la experiencia religiosa, lo cual justifica la inclusión de este texto en la presente reflexión.
La Unión Soviética no solo fue un bloque político e ideológico, sino también una postura antropológica y, por ende, una posición ante Dios. El marxismo, ideología que fundamentó la política de la URSS, consideraba a la religión como «opio del pueblo». Por ello, desde que Stalin y Lenin llegaron al poder, se llevaron a cabo campañas para erradicar todo vestigio de religión. El ateísmo se convirtió en una política cultural e intelectual, y la religión fue combatida a través de la difusión de ideas y mediante acciones punitivas. Intelectuales católicos fueron asesinados, torturados o exiliados, mientras que a la población en general se le prohibió el culto religioso. El ateísmo se enseñaba como parte de la educación escolar y universitaria. Es en este contexto que las historias religiosas narradas por Alexiévich adquieren una relevancia particular. En La guerra no tiene rostro de mujer, las mujeres recurren a gestos religiosos que, a pesar de ser parte de una tradición religiosa reprimida, son un testimonio de la persistencia de un anhelo espiritual. Las mujeres se aferran a una fotografía de algún santo del que oyeron hablar en su infancia, o recitan oraciones improvisadas que, aunque nunca fueron enseñadas formalmente, surgen espontáneamente como un refugio ante el sufrimiento. A veces, estas mujeres no logran siquiera nombrar a Dios, pero se arrodillan y claman a un «alguien» intuido, un ser superior que desean que las escuche y las acompañe. Las historias de estas mujeres reflejan cómo, en medio del caos y la desesperación, el corazón humano busca a Dios, aunque este se le haya presentado de manera prohibida o distorsionada.
Este fenómeno resuena con las reflexiones de uno de los grandes teólogos alemanes del siglo XX, Romano Guardini y su conocida obra Religión y Revelación. En ella reflexiona sobre «recuerdo primitivo con Dios», especialmente cuando el pensador señala que, aunque a los seres humanos se les haya arrebatado la «idea de Dios», la necesidad de buscarlo persiste. Como Guardini explica: «en algún momento opera el recuerdo primitivo con Dios en el Paraíso» (p. 250). Esta afirmación es fundamental dentro del cristianismo, ya que el paraíso es concebido no solo como un estado primordial, sino también como una condición escatológica que define tanto nuestro origen como nuestro destino. Dios está con nosotros desde el principio de nuestra existencia, nos acompaña en su desarrollo y nos guía hacia su fin. De ahí la célebre afirmación de San Agustín: «Nuestro corazón está inquieto hasta que repose en Dios». La novedad del mensaje cristiano radica en que la existencia humana no es una mera existencia biológica, sino una existencia referida a Dios, en relación con Él. El hombre no es un ente más de la creación, sino que es «meta-fisis» –metafísico/ más allá de la mera naturaleza–, es decir, su existencia se construye en relación a otro y desde otro (Guardini, p. 251). Por ello, toda su vida está marcada por una tensión hacia ese «Otro» que lo origina, lo sustenta y lo llama. El hombre es un «yo» que se encuentra frente a un «Tú». A pesar de que las relaciones humanas y con el mundo puedan parecer armoniosas, siempre hay un «recuerdo-intuición» que interpela hacia algo más, hacia una respuesta que solo puede venir de un ser trascendente. Este es el enigma de la vida, en el que el «yo-Tú» que lo rebasa solo puede resolverse mediante la entrega a ese Otro.
Guardini también sostiene que esta relación original es tan profunda que, incluso si en la infancia un niño sufre una lesión en su relación con Dios, dicha relación no desaparece, sino que se reemplaza o se oculta en el inconsciente, y esta ruptura influirá en su desarrollo posterior (Guardini, pp. 252-254). En este sentido, y siguiendo la tradición freudiana, se puede decir que en el corazón humano siempre queda un residuo de esta relación primitiva, incluso cuando esta es suprimida o distorsionada. Así, la trayectoria humana está marcada por el «recuerdo primitivo» del Paraíso, en el que, lejos de quedar una marca indeleble del pecado como una categoría superior, lo que predomina es la relación agraciante con Dios. En este sentido, Guardini piensa que la experiencia religiosa es una experiencia vital que marca la existencia humana desde su comienzo. Esta relación no puede explicarse como un fenómeno aislado, sino como una experiencia que le da sentido a la vida, tanto en el ámbito personal como en el colectivo (Guardini, pp. 262-274).
Este concepto nos plantea una pregunta fundamental: ¿cómo hablar de la experiencia religiosa en una época que parece haberle arrebatado a la humanidad no solo la palabra «Dios», sino también la palabra «Humanidad»? La secularización ha logrado –en parte–, despojar al ser humano de muchas de sus formas tradicionales de comprensión del mundo y del otro, pero, como sugiere Guardini, el anhelo de Dios sigue vivo en lo más profundo del ser humano, aunque este sea reprimido o transformado en otras formas. En el caso de las mujeres de La guerra no tiene rostro de mujer, el recuerdo de Dios no desaparece, sino que se manifiesta en actos de fe que surgen desde lo más íntimo del ser, en medio de la adversidad. El recuerdo primitivo de Dios, tal como lo plantea Guardini, nos proporciona una clave para entender la relación fundamental que el ser humano mantiene con lo divino, incluso en los contextos más adversos. La búsqueda de ese «Otro» trascendente no se reduce a una cuestión intelectual ni ideológica, sino que es, ante todo, una experiencia profundamente vital, que marca de manera irrevocable la existencia humana. Esta necesidad de lo divino persiste incluso cuando la sociedad, cada vez más hostil hacia lo religioso, parece intentar silenciarla. Las historias que Alexiévich recoge son un ejemplo conmovedor de cómo, en momentos de desesperación, el ser humano siente una irresistible llamada a responder a ese impulso primordial de encontrar a Dios, ese «Tú» al que se dirige, aunque muchas veces no logre darle un nombre o una forma clara.

